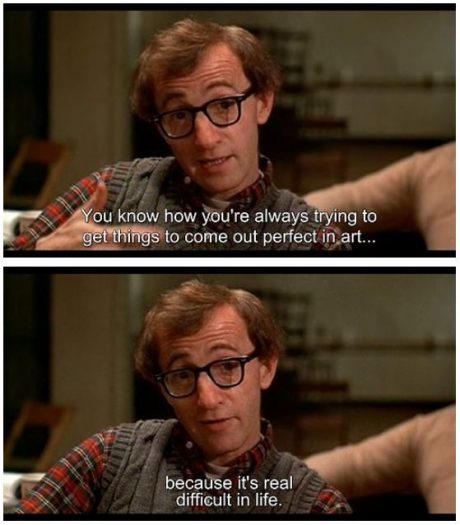La conocí dos días antes de que le terminara el contrato. Fui a su mesa a pedirle el correo para mandarle unos informes cuando me lo contó.
Habíamos coincidido alguna vez pero nunca hablamos, y ahora que al fin encontraba una excusa para romper el silencio me decía que se iba. Me sentí como cuando en la puerta de embarque te comunican que cancelan tu vuelo y tienes que pasar el puente en casa de tus padres.
Detrás de su escritorio y oculto tras la mascarilla intenté entablar una conversación. Las manos me sudaban y me costaba mantener su mirada. Tenía los ojos negros y el pelo corto y enredado.
Le robé un par de risas con dos comentarios tontos y tras varios minutos me dijo dónde vivía.
¡Compartíamos ciudad! Bueno, para ser exactos, vivía en la ciudad en la que crecí y ya rara vez visitaba.
Me imaginé paseando con ella, empadronado y llevando a nuestros hijos a clases de inglés por la tarde.
La conversación se agotaba como un pez que da los últimos coleteos fuera del agua. Sin más recursos que el despedirme, le dije que me fijaría en sus gafas por si alguna vez coincidíamos en la calle. Ya me veía saludando a todas las chicas con gafas rojas, repitiendo su nombre con cara de idiota.
Ella respondió que no las solía llevar, que solo las usaba para el ordenador. Hay relaciones condenadas antes de empezar.
Sin querer marcharme y sin más bala en la recámara que el adiós, le desee suerte y me alejé. Sentí cómo mis opciones se escapaban a la velocidad a la que se vacía el agua de una bañera.
Con la suavidad de un piano de cola que se precipita desde un cuarto piso di la vuelta y le apunté mi teléfono en un trozo de papel.
—Un día que vaya nos tomamos algo— dije con la mirada en el papel.
—Vale— respondió desconcertada.
Nunca me llamó, pero siempre que vuelvo a la ciudad busco aquellas gafas rojas.